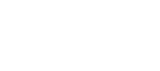25 Abr San Vicente Ferrer, peregrino de Esperanza Vicente Botella Cubells O.P.
 Inmersos de lleno en el año Jubilar de la Esperanza nos acercamos a la fiesta de san Vicente Ferrer. En este singular contexto celebrativo cabe preguntarse: ¿fue el santo valenciano un hombre de esperanza? La respuesta ha de ser rotunda: el Maestro Ferrer no solo fue un hombre de esperanza, sino un clarísimo peregrino de esperanza. Nadie da lo que no tiene. Si nuestro santo ofreció la esperanza, es que la vivió con intensidad. Siendo esto así, al celebrar su fiesta, quizás podamos aprender algo de él.
Inmersos de lleno en el año Jubilar de la Esperanza nos acercamos a la fiesta de san Vicente Ferrer. En este singular contexto celebrativo cabe preguntarse: ¿fue el santo valenciano un hombre de esperanza? La respuesta ha de ser rotunda: el Maestro Ferrer no solo fue un hombre de esperanza, sino un clarísimo peregrino de esperanza. Nadie da lo que no tiene. Si nuestro santo ofreció la esperanza, es que la vivió con intensidad. Siendo esto así, al celebrar su fiesta, quizás podamos aprender algo de él.
La esperanza es la virtud teologal que tiene como objeto alcanzar un bien futuro. Ese bien es Dios mismo y la bienaventuranza. Pero la esperanza, dadas las condiciones del ser humano y del contexto en el que se halla, es consciente de que ese bien futuro es arduo de alcanzar. Además, la esperanza se sabe cuestionada, como explica Francisco en la Spes non confundit, por múltiples signos que parecen negar su propósito. Los tiempos que nos toca vivir, como calificara a los suyos santa Teresa de Jesús, “son recios”. La pregunta es: en nuestro tiempo y a la luz de lo que vemos, escuchamos o leemos ¿hay lugar para la esperanza?
Nuestro santo vivió también una época dura. No obstante, no dejó en su existencia resquicio a la desesperanza. Cuanto más complejas o difíciles son las cosas, más fuerte se hace la esperanza en el creyente. Y es que la esperanza, como virtud teologal, tiene como objeto a Dios mismo y va unida a otras dos compañeras a las que impulsa y acompaña: la fe y la caridad. En consecuencia, allí donde hay una auténtica experiencia de Dios, la esperanza del creyente no solo confía, sino que actúa con el convencimiento amoroso de que otra realidad es posible. Es el caso del Maestro Vicente.
San Vicente Ferrer vivió en el tramo final de la edad media. Más en concreto, en ese período de tiempo que se ha denominado baja edad media y en el que se dan los últimos coletazos de una etapa que terminará años después de la muerte de nuestro santo (1419). En esta fase final de la edad media se vislumbran algunos cambios que anuncian nuevos tiempos.
Como es lógico pensar, hubo factores críticos que impulsaron aquella transformación. Circunstancias que, en su momento, fueron causa de desesperanza y dolor: epidemias (la más famosa la peste negra entre 1347-1352, que se cobró la vida de un tercio de la población europea), hambrunas (1315-1371), los conflictos intermitentes de la guerra de los 100 años (1337-1453), una fuerte disminución demográfica, la emigración creciente del campo a la ciudad y, en el terreno religioso, el cisma de occidente o el evangelismo que cuestionaba a una Iglesia mimetizada con el sistema feudal. Sant Vicent desarrolla su existencia en medio de estos rescoldos medievales que se apagan para dar paso a otra realidad. Momentos oscuros, arduos…
 Lo cierto es que la propia Orden de Predicadores, a la que nuestro santo pertenece, nace marcada ya por algunos de los cambios que miran hacia la nueva etapa: su preferencia por las ciudades, su relación con la universidad, una vida mendicante, los conventos frente a los monasterios, una comprensión de la organización interna de la vida comunitaria más horizontal, el apoyo claro por parte del Papado… En este sentido, cabe pensar que Vicente Ferrer sintoniza con los nuevos tiempos desde que ingresa en el Real Convento de Predicadores en Valencia.
Lo cierto es que la propia Orden de Predicadores, a la que nuestro santo pertenece, nace marcada ya por algunos de los cambios que miran hacia la nueva etapa: su preferencia por las ciudades, su relación con la universidad, una vida mendicante, los conventos frente a los monasterios, una comprensión de la organización interna de la vida comunitaria más horizontal, el apoyo claro por parte del Papado… En este sentido, cabe pensar que Vicente Ferrer sintoniza con los nuevos tiempos desde que ingresa en el Real Convento de Predicadores en Valencia.
Con todo, el Maestro Ferrer tuvo que afrontar este período de transición complejo y lleno de sombras. Hemos indicado algunas. No habría que olvidar que a todas ellas se une el hecho del cambio de siglo (del XIV al XV). Fecha propicia para la proliferación de oscuros temores en torno al fin del mundo. Pues bien, ¿qué significó vivir la esperanza para Vicente en aquel instante?
No podemos extendernos mucho. Por eso, vamos a fijarnos brevemente en dos datos señeros de su extraordinaria vida. Dos datos que van de la mano: la predicación itinerante y los milagros.
La última etapa de la vida de nuestro Vicente se caracteriza por una incesante predicación por toda Europa occidental. Es la etapa que más conscientemente quiere vivir. Sabe que Dios se lo pide. Es fraile predicador, y como Jesús y como su fundador santo Domingo, ha de anunciar la buena noticia. Y se lanza sin miedo a hacerlo. Pensemos un momento. Anunciar el evangelio es volver a las raíces de la aventura cristiana. Es el medio para que surja la fe y la Iglesia, para que arraigue la esperanza en medio de un mundo que la ha perdido u olvidado. Además, ese anuncio ha de llegar, sobre todo, a los empobrecidos, a los olvidados, a los marginados, a los desesperanzados. La Palabra de Dios es creadora y da vida. Devuelve la esperanza. Vicente, predicador, va por los caminos sembrando la semilla de un mundo diferente, de un mundo posible gracias a la voluntad de Dios y a la conversión del ser humano. Y es que frente a este anuncio esperanzador no cabe otra cosa que el cambio personal y colectivo en la dirección de la Palabra o el rechazo indiferente. Vicente a través de esta predicación intenta llevar la esperanza de la fe hacia el horizonte de un amor más grande. Es un verdadero peregrino de esperanza en medio de un cambio de época.
Lo más significativo es que la predicación de Vicente fue exitosa. Conmovía y cambiaba a las personas. La esperanza, gracias a ella, se abría paso en aquel contexto complejo. Y es que su anuncio se hacía entender y, encima, era creíble. Sin duda, a ello, contribuía la autoridad de su testimonio y el poder taumatúrgico que desplegaba. En efecto, los milagros (que llaman tanto la atención en nuestro santo) eran el aval de la fuerza de la Palabra de la vida, el crédito de la esperanza en Dios. Un milagro es una invitación a creer o un signo de la presencia del Reino de Dios. La acción taumatúrgica de Vicente, por ende, hay que entenderla en esa línea. No es un atributo de su persona. Era el testimonio que Dios daba de sí mismo y de su proyecto de salvación en el mundo a través de la fe, esperanza y caridad de su discípulo Vicente. De ahí que los milagros del dominico valenciano sean inseparables del anuncio de la cercanía del Dios de la vida y de la posibilidad de una realidad diferente. El milagro, unido a la predicación vicentina, fue un auténtico testimonio de esperanza.
Hemos de concluir. Vicente fue un hombre de esperanza y, por eso, supo irradiarla en un tiempo que, como el nuestro, fue difícil. Celebrando el Jubileo de la esperanza hemos de poner la atención en aquellos referentes que, en momentos de dificultad, han sido peregrinos de esperanza y han contribuido a humanizar el mundo, transformándolo según el Evangelio. El Pare Vicent es uno de ellos. Por eso interesa aprender de él. En consecuencia, recordar a Vicente Ferrer es una invitación no solo a alegrarnos de tener en Valencia una figura tan relevante sino, sobre todo, a seguir sus pasos en la realidad de hoy. Realidad en la que los cristianos hemos de ser peregrinos de esperanza.